por Adrián Ferrero
Naturalmente que El diablo inglés, de María Elena Walsh (1930-2011), en la versión
que manejo en este momento, la de 1997, está enriquecido con algunos cuentos
que también, de un modo ligeramente distinto, dialogan con los contextos, con
otros contextos, un dato que singulariza a este libro. Porque si por algo se
caracteriza esta colección es precisamente por eso: por reenviar
autorreflexivamente a un referente (pasado o contemporáneo) que ha tenido lugar
y que es tan solo el punto de partida para que la imaginación desde la
narrativa se dispare. Por ejemplo, el cuento “El diablo inglés” lo hace con un
intertexto histórico como las Invasiones Inglesas de 1806 en Argentina, en una
toponimia rural llena de supersticiones. Invasiones nombradas explícitamente
pero con indicios claros, como frases en el idioma de ese país, además de la
mención de un clarín, barcos y cómo el protagonista cambia su guitarra por un
fusil. O “La sirena y el capitán” con el referente histórico de la Conquista de
América por parte de los españoles, la mención de “el Rey” y la codicia de la que
fueron víctimas los habitantes de América así como sus bienes. Su prepotencia,
su violencia, los agravios permanentes a que sometieron a los dueños legítimos
de estas tierras. Ya hacia los últimos cuentos hay uno en el cual la alusión a
la figura de la tenista argentina, ícono del tenis nacional, Gabriela Sabatini,
resulta tan sugestiva como paradigmática. De modo que María Elena Walsh en
ningún momento se abandona a una fantasía por fuera de los acontecimientos del
mundo o, mejor aún, sobre todo, de modo paradójico, los más macabros. Pero
también los más nobles. Siempre habrá en sus ficciones personajes o
protagonistas que llegan para poner las cosas en su sitio. No obstante, no lo
harán jamás de modo idealizado o según la estereotipia. Asistiendo, imponiéndose
al violento o bien brindando algunas claves para salir de un entuerto. Como
vemos, sucede en este libro lo que en muchos los de generaciones posteriores:
una imaginación sin demagogias que no busca aleccionar. Apenas, eso sí, poner
al sujeto infantil frente a situaciones en las cuales los dilemas éticos están
en juego y hay que aprender a discernir así como hay que aprender a decidir.
María Elena Walsh promueve desde la sensibilidad y la emoción la independencia
de criterio y del juicio. También alimenta la ya citada imaginación pero no el
escapismo.
Así, este libro que, aggiornado, representa una puesta al día de María Elena Walsh con
la actualidad nacional y americana (pero también con el pasado literario,
propio y ajeno, del cual toma distancia), la sitúa en el marco dentro del cual
una figura femenina que fue de avanzada y ubicó a nuestro país en la cima del deporte internacional
también reivindica la posibilidad de que la literatura infantil dialogue con
otros contenidos que históricamente no han sido juzgados humanistas por los
letradas y hasta han sido descalificados por ellos. Expulsándolos de la órbita
literaria. Oponiendo deporte a poética cuando sabemos que ha habido y hay
grandes creadores de la alta literatura que son grandes fans del deporte e
incluso lo practican. El deporte, que no había sido el fuerte de María Elena
Walsh en sus fuentes, en este caso puntual al menos sí suma un aporte a su
poética en orden a la recuperación de figuras nacionales de trayectoria mundial
que ella considera merecen ser objeto por mérito de representación literaria.
En efecto, en tanto que figura de existencia constatable, la que todo conduce a
pensar es Gabriela Sabatini también señala a alguien con un perfil bajo, que no
hizo del triunfo un triunfalismo ni tampoco de sí misma un exponente de la
cultura de la celebridad. En este sentido doy por descontado, entre otros
motivos, debe de resultarle a María Elena Walsh una figura de una elocuente
simpatía. Al mismo tiempo, la tenista llega para poner en libertad, mediante un
certero golpe de pelota asestado con una raqueta diestra, al tucán protagonista
de este cuento, que permanecían en cautiverio.
En casi todos los cuentos la libertad es
un valor indeclinable que se defiende hasta sus últimas consecuencias y está
éticamente connotada de modo positivo como un bien imprescindible. Ya desde “El
Diablo inglés”, con la expulsión de los invasores por parte de los habitantes
de Bs. As. En “La sirena y el capitán” la pretensión de confinamiento de la
sirena Alahí en una caja de madera para lo cual antes es atada a un árbol por
el capitán español, este acto de barbarie es instantáneamente neutralizado por
los animales del entorno natural amigos de la sirena. Este español
inescrupuloso que aspira a cautivar a Alahí para llevársela como trofeo a
España es espantado por mosquitos, mariposas, aves, armadillos, víboras y toda suerte
de fauna propia del Litoral que encarnan también principios éticos. En “Canuto
el tucán”, cuento al que ya hice referencia, Gaby lo restituye a la libertad ¿Y
el Rey Compás de “El país de la geometría? Entre la posición conminatoria hacia
sus súbditos, por momentos incluso ofensiva, a quienes humilla, la que él
considera la derrota final por no poder encontrar “la flor redonda” y el
consuelo que restituye alegría hasta alcanzar el canto y el baile, también allí
pueden apreciarse un cuerpo y una voz en libertad que trazan el dibujo de esa
maravilla que termina por descubrir es él mismo quien puede trazar si se da a
sí mismo ciertos permisos.
“Bisa vuela” también, en un sentido muy
distinto, está estrechamente vinculado a este principio de libertad porque
alguien que se encontraba viviendo prácticamente confinada en un mangrullo, paralizada,
que había sido aviadora durante su juventud (es decir: que había vivido la
experiencia de la libertad de modo permanente), a una edad ya avanzada en que
los más viejos suelen retirarse del mundo y ser objeto de una descalificación
sistemática por parte de los más jóvenes, un día decide retornar de modo
entusiasmado a su vieja afición de volar en su aeroplano “el Águila de oro”.
Este acto de regresar a una práctica que la pone en contacto con otros países,
otros idiomas, otros paisajes, otros habitantes y, sobre todo, la posibilidad
de elegir y optar a una edad en la que suele ser a la inversa: los jóvenes son quienes
habitualmente deciden la suerte de los adultos mayores. Todo ello pone patas
arriba la idea del sentido común de la vejez no como edad de la imposibilidad o
la parálisis sino aún de potencia, fortaleza, capacidades y de acción no menos
que de determinación. También de descubrimientos, de alumbramiento de desafíos
y socialización: ya no más encierro. La vida no se detiene ni se apaga pese a
que los años hayan transcurrido. La protagonista no agoniza sino que vuelve de
modo iluminador o recursivo a latir. Si bien no existe aquí un intertexto
histórico explícito como en los primeros cuentos sí mencionaría a este
referente de la vejez como una edad en la que los individuos son descartables. Y
puede que exista alguna velada referencia a mujeres aviadoras, que en sus
comienzos las hubo y destacaron precisamente por serlo: por su precocidad en la
Historia siendo casos aislados. No sería extraño que Walsh tomara la figura de
este referente histórico de “la mujer aviadora” precursora (como en este caso)
y realizara una franca transposición al orden del relato.
 La
versión de María Elena Walsh del poema de Lewis Carroll “La morsa y el
carpintero”, escrito en cuartetas, plantea un dilema ético esta vez diferente.
Son ahora los protagonistas los victimarios que daban la impresión de ser
simpáticos personajes llenos de humor. Si bien hay absurdo, disparate, nonsense, también hay traición (porque
la morsa había convocado y persuadido a las ostras para que se acercaran a
ayudarla) y el carpintero también se vuelve cómplice de este acto connotado
axiológicamente de modo negativo claramente por Walsh. Porque las ostras son llamadas
mediante una suerte de estrategia amistosa para luego ser devoradas. Si bien
existe ese trasfondo de nonsense ya
citado, no menos cierto es que la clave de lectura de Walsh consiste en que se trata
de dos personajes capaces de devorar a otros que se les han acercado con total
buena voluntad. Ambos personajes se vuelven depredadores. Y por detrás de ese
juego del disparate hay un punto en el que ya “se deja de jugar” o “se habla en
serio” cifrando la situación según los términos en los cuales ciertos
personajes se pueden servir de otros como un medio y un fin en sí mismos a la
vez, de modo artero. Leo “La morsa y el carpintero” también entonces como una
parábola (en verso) regida según una clave ética que aún dentro del plano del
disparate no abandona jamás esa dimensión a la que reenvía su política de la
representación. De modo que como conclusión a un abordaje analítico de todas
las piezas del libro culminaría diciendo que en María Walsh una política de la
representación literaria está en directa articulación con una ética a la cual
esa política reenvía sin pedagogías ni simplismos pero que sí o bajo la forma
de la ironía o con matices directos pone en evidencia mediante una historia
atractiva dos paradigmas que en un imaginario combaten. En ese combate entre
las figuras del encierro, del confinamiento, de la parálisis, de los cautivos
también metafóricamente del atrapados en el sentido común, los protagonistas
salen de esas situaciones gracias a ser auxiliados por figuras salvíficas o que
toman una iniciativa. En otros casos, se sale por una acción que se toma con total poder de decisión para
actuar sin pedir permiso. Así, en esta dicotomía que en la imaginación se
presenta bajo una representación belicosa entre dos principios, entre represión
y libertad, queda cifrada, a mi juicio, una posible lectura de El diablo inglés desde una perspectiva
de sus contenidos contemplados a la luz de una ética universalista.
La
versión de María Elena Walsh del poema de Lewis Carroll “La morsa y el
carpintero”, escrito en cuartetas, plantea un dilema ético esta vez diferente.
Son ahora los protagonistas los victimarios que daban la impresión de ser
simpáticos personajes llenos de humor. Si bien hay absurdo, disparate, nonsense, también hay traición (porque
la morsa había convocado y persuadido a las ostras para que se acercaran a
ayudarla) y el carpintero también se vuelve cómplice de este acto connotado
axiológicamente de modo negativo claramente por Walsh. Porque las ostras son llamadas
mediante una suerte de estrategia amistosa para luego ser devoradas. Si bien
existe ese trasfondo de nonsense ya
citado, no menos cierto es que la clave de lectura de Walsh consiste en que se trata
de dos personajes capaces de devorar a otros que se les han acercado con total
buena voluntad. Ambos personajes se vuelven depredadores. Y por detrás de ese
juego del disparate hay un punto en el que ya “se deja de jugar” o “se habla en
serio” cifrando la situación según los términos en los cuales ciertos
personajes se pueden servir de otros como un medio y un fin en sí mismos a la
vez, de modo artero. Leo “La morsa y el carpintero” también entonces como una
parábola (en verso) regida según una clave ética que aún dentro del plano del
disparate no abandona jamás esa dimensión a la que reenvía su política de la
representación. De modo que como conclusión a un abordaje analítico de todas
las piezas del libro culminaría diciendo que en María Walsh una política de la
representación literaria está en directa articulación con una ética a la cual
esa política reenvía sin pedagogías ni simplismos pero que sí o bajo la forma
de la ironía o con matices directos pone en evidencia mediante una historia
atractiva dos paradigmas que en un imaginario combaten. En ese combate entre
las figuras del encierro, del confinamiento, de la parálisis, de los cautivos
también metafóricamente del atrapados en el sentido común, los protagonistas
salen de esas situaciones gracias a ser auxiliados por figuras salvíficas o que
toman una iniciativa. En otros casos, se sale por una acción que se toma con total poder de decisión para
actuar sin pedir permiso. Así, en esta dicotomía que en la imaginación se
presenta bajo una representación belicosa entre dos principios, entre represión
y libertad, queda cifrada, a mi juicio, una posible lectura de El diablo inglés desde una perspectiva
de sus contenidos contemplados a la luz de una ética universalista. 



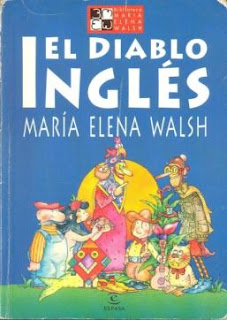


.png)



No hay comentarios.:
Publicar un comentario