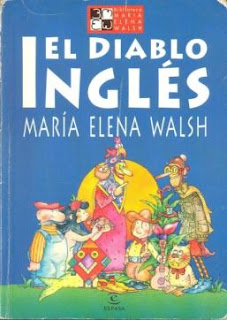Desde el Hormiguero queremos invitarlos este SÁBADO 30 de Noviembre a partir de las 19:30 hs, a la 10ma Edición de entrega del PREMIO NACIONAL Y LATINOAMERICANO DE LIJ: LA HORMIGUITA VIAJERA....!!! SEAN BIENVENIDOS....!!!
Translate
jueves, 28 de noviembre de 2019
miércoles, 27 de noviembre de 2019
ENTREVISTA A LA ESCRITORA DOMINICANA LEIBIG NG
Los senderos de nuestro Hormiguero se van agrandando, se extienden y comienzan a crecer, y en este crecimiento nos encontramos que en esta tierra de latinoamérica y el caribe son muchos y muchas las hormiguitas que comparten esa pasión por la creación, por la palabra compartida.
Son Hacedores de libros, de puentes que se extienden y se arman de sentimientos y palabras para pensar, reflexionar, entretener en el mundo maravilloso y diverso de nuestra LIJ.
Hoy el Hormiguero Lector se complace en presentar a una nueva amiga, que desde República Dominicana nos trae su pensamiento y nos abre las puertas de su corazón... para seguir caminando juntos: hablamos de la escritora LEIBIG NG. APLAUSOS... y gracias.
—¿Por qué se te ocurrió ser escritora?
Para probar que el cofre de palabras en mi interior podía ser descifrado
por otros.
—¿Se puede decidir ser escritora, o se nace?
Es una decisión que se enfrenta con disciplina. Hay que domar el potro de
los impulsos. De hecho, pocos trabajos salen a la primera. Aunque seguro que
hay memoria, sensibilidad y ecos internos que ayudan a manejar el caudal
interno, que me consta todos tenemos.
—¿Cuando escribís, dejás volar siempre tu imaginación o mirás la realidad?
Las dos cosas. Dejo que fluya un poco al azar
y voy conduciendo hacia lo que deseo.
—¿De qué trabajaste antes de dedicarte a ser escritor?
Como editora y como publicista.
—¿Cuál fue el libro que más te gustó escribir?
“¿Tú entendiste? porque yo no”, Barco de Vapor, serie blanca.
Se habla mucho de la lectura y la escuela, ¿cómo es la relación dentro
de la escuela en REPÚBLICA DOMINICANA? ¿Cómo te gustaría que fuera la escuela
de hoy para los niños?
Para nuestra tristeza, las excepciones son las
que satisfacen. Maestras entusiastas que gestionan, animan y alientan. Creo que
nadie puede dar lo que no tiene, y los maestros que no viven la literatura, son
incapaces de transmitirla. ¡De lo que se pierden! Yo creo que con literatura
hasta la física se hace más fácil de entender. Pienso que no es casual que
Jesús enseñara a través de parábolas, que al fin y al cabo son historias.
.
—¿Sos muy sensible, como tus personajes? Sí, lo soy. Me encanta derramar lágrimas.
—¿Qué te hizo ser así? La ñoñería.
Ser la tercera de ocho hermanos; y que llegué a los 7 años antes de que mi
madre tuviera la siguiente camada de cinco más. Soy una mezcla de benjamina y
relleno de emparedado. Siempre luchando por la justicia.
—¿Cómo ves la literatura infantil y juvenil en tu país REPÚBLICA
DOMINICANA? ¿Y en Latinoamérica? Vos recorriste y viviste en varios países latinoamericanos.
La literatura infantil y juvenil dominicana es
cada vez más rica y emocionante. Estamos viviendo un grandioso despertar a lo
universal desde lo particular. ¡Todo por hacer!
La literatura infantil y juvenil de
Latinoamérica es la más prometedora porque está llena de lugares por explorar,
de leyendas, de costumbres, de joyas enterradas por descubrir. Es como la
fusión de los chef para dar platos gourmets: un sabor de aquí, un ingrediente
de allá… ¡Tarán! El plato fuerte de una obra genial.
He vivido un poquito en Puerto Rico y lo amo.
He visitado Cuba y tengo muchos amigos a quienes admiro por su formación y
apertura a la cultura. De la mano de un cubano, Enrique Pérez Díaz, gran
escritor y gestor, conocí a los grandes autores de Europa y supe que Literatura
hay una sola, pero que la llamada “infantil”, o dirigida a los menores, es la más importante de todas.
—Si un niño o niña quiere ser escritor, ¿qué tiene que hacer? Leer autores que le gusten. Visitar todas las librerías. Hacerse
aconsejar de los que escriben e ir construyendo su propio cuento con lo que
aprende.
 —¿Crees que la literatura debe ser estremecedora, conmovedora, molesta o
indomable? ¿Por qué? La infancia está inmersa en nuestra vida diaria convulsa. Por más que
querramos “proteger” a los niños, siempre tienen contacto con noticias
angustiantes o sucesos trágicos. Hay un amarillismo o morbo en todos los
tiempos para meter a la gente en miedo. Crisis económicas, guerras, epidemias,
catástrofes… Todo esto llega de diversa manera y la literatura, los video
juegos, los films, hace tiempo que lo están difundiendo. Enseñarles lo que es
ficción, siempre deja la posibilidad del “puede ser”. Lo que la literatura
transmite son historias con emociones. Sin emociones, las lecturas son planas y
para nada memorables.
—¿Crees que la literatura debe ser estremecedora, conmovedora, molesta o
indomable? ¿Por qué? La infancia está inmersa en nuestra vida diaria convulsa. Por más que
querramos “proteger” a los niños, siempre tienen contacto con noticias
angustiantes o sucesos trágicos. Hay un amarillismo o morbo en todos los
tiempos para meter a la gente en miedo. Crisis económicas, guerras, epidemias,
catástrofes… Todo esto llega de diversa manera y la literatura, los video
juegos, los films, hace tiempo que lo están difundiendo. Enseñarles lo que es
ficción, siempre deja la posibilidad del “puede ser”. Lo que la literatura
transmite son historias con emociones. Sin emociones, las lecturas son planas y
para nada memorables.
@ Eduardo Raúl Burattini
martes, 26 de noviembre de 2019
“María Elena Walsh: libertad y represión en El diablo inglés”
por Adrián Ferrero
Naturalmente que El diablo inglés, de María Elena Walsh (1930-2011), en la versión
que manejo en este momento, la de 1997, está enriquecido con algunos cuentos
que también, de un modo ligeramente distinto, dialogan con los contextos, con
otros contextos, un dato que singulariza a este libro. Porque si por algo se
caracteriza esta colección es precisamente por eso: por reenviar
autorreflexivamente a un referente (pasado o contemporáneo) que ha tenido lugar
y que es tan solo el punto de partida para que la imaginación desde la
narrativa se dispare. Por ejemplo, el cuento “El diablo inglés” lo hace con un
intertexto histórico como las Invasiones Inglesas de 1806 en Argentina, en una
toponimia rural llena de supersticiones. Invasiones nombradas explícitamente
pero con indicios claros, como frases en el idioma de ese país, además de la
mención de un clarín, barcos y cómo el protagonista cambia su guitarra por un
fusil. O “La sirena y el capitán” con el referente histórico de la Conquista de
América por parte de los españoles, la mención de “el Rey” y la codicia de la que
fueron víctimas los habitantes de América así como sus bienes. Su prepotencia,
su violencia, los agravios permanentes a que sometieron a los dueños legítimos
de estas tierras. Ya hacia los últimos cuentos hay uno en el cual la alusión a
la figura de la tenista argentina, ícono del tenis nacional, Gabriela Sabatini,
resulta tan sugestiva como paradigmática. De modo que María Elena Walsh en
ningún momento se abandona a una fantasía por fuera de los acontecimientos del
mundo o, mejor aún, sobre todo, de modo paradójico, los más macabros. Pero
también los más nobles. Siempre habrá en sus ficciones personajes o
protagonistas que llegan para poner las cosas en su sitio. No obstante, no lo
harán jamás de modo idealizado o según la estereotipia. Asistiendo, imponiéndose
al violento o bien brindando algunas claves para salir de un entuerto. Como
vemos, sucede en este libro lo que en muchos los de generaciones posteriores:
una imaginación sin demagogias que no busca aleccionar. Apenas, eso sí, poner
al sujeto infantil frente a situaciones en las cuales los dilemas éticos están
en juego y hay que aprender a discernir así como hay que aprender a decidir.
María Elena Walsh promueve desde la sensibilidad y la emoción la independencia
de criterio y del juicio. También alimenta la ya citada imaginación pero no el
escapismo.
Así, este libro que, aggiornado, representa una puesta al día de María Elena Walsh con
la actualidad nacional y americana (pero también con el pasado literario,
propio y ajeno, del cual toma distancia), la sitúa en el marco dentro del cual
una figura femenina que fue de avanzada y ubicó a nuestro país en la cima del deporte internacional
también reivindica la posibilidad de que la literatura infantil dialogue con
otros contenidos que históricamente no han sido juzgados humanistas por los
letradas y hasta han sido descalificados por ellos. Expulsándolos de la órbita
literaria. Oponiendo deporte a poética cuando sabemos que ha habido y hay
grandes creadores de la alta literatura que son grandes fans del deporte e
incluso lo practican. El deporte, que no había sido el fuerte de María Elena
Walsh en sus fuentes, en este caso puntual al menos sí suma un aporte a su
poética en orden a la recuperación de figuras nacionales de trayectoria mundial
que ella considera merecen ser objeto por mérito de representación literaria.
En efecto, en tanto que figura de existencia constatable, la que todo conduce a
pensar es Gabriela Sabatini también señala a alguien con un perfil bajo, que no
hizo del triunfo un triunfalismo ni tampoco de sí misma un exponente de la
cultura de la celebridad. En este sentido doy por descontado, entre otros
motivos, debe de resultarle a María Elena Walsh una figura de una elocuente
simpatía. Al mismo tiempo, la tenista llega para poner en libertad, mediante un
certero golpe de pelota asestado con una raqueta diestra, al tucán protagonista
de este cuento, que permanecían en cautiverio.
En casi todos los cuentos la libertad es
un valor indeclinable que se defiende hasta sus últimas consecuencias y está
éticamente connotada de modo positivo como un bien imprescindible. Ya desde “El
Diablo inglés”, con la expulsión de los invasores por parte de los habitantes
de Bs. As. En “La sirena y el capitán” la pretensión de confinamiento de la
sirena Alahí en una caja de madera para lo cual antes es atada a un árbol por
el capitán español, este acto de barbarie es instantáneamente neutralizado por
los animales del entorno natural amigos de la sirena. Este español
inescrupuloso que aspira a cautivar a Alahí para llevársela como trofeo a
España es espantado por mosquitos, mariposas, aves, armadillos, víboras y toda suerte
de fauna propia del Litoral que encarnan también principios éticos. En “Canuto
el tucán”, cuento al que ya hice referencia, Gaby lo restituye a la libertad ¿Y
el Rey Compás de “El país de la geometría? Entre la posición conminatoria hacia
sus súbditos, por momentos incluso ofensiva, a quienes humilla, la que él
considera la derrota final por no poder encontrar “la flor redonda” y el
consuelo que restituye alegría hasta alcanzar el canto y el baile, también allí
pueden apreciarse un cuerpo y una voz en libertad que trazan el dibujo de esa
maravilla que termina por descubrir es él mismo quien puede trazar si se da a
sí mismo ciertos permisos.
“Bisa vuela” también, en un sentido muy
distinto, está estrechamente vinculado a este principio de libertad porque
alguien que se encontraba viviendo prácticamente confinada en un mangrullo, paralizada,
que había sido aviadora durante su juventud (es decir: que había vivido la
experiencia de la libertad de modo permanente), a una edad ya avanzada en que
los más viejos suelen retirarse del mundo y ser objeto de una descalificación
sistemática por parte de los más jóvenes, un día decide retornar de modo
entusiasmado a su vieja afición de volar en su aeroplano “el Águila de oro”.
Este acto de regresar a una práctica que la pone en contacto con otros países,
otros idiomas, otros paisajes, otros habitantes y, sobre todo, la posibilidad
de elegir y optar a una edad en la que suele ser a la inversa: los jóvenes son quienes
habitualmente deciden la suerte de los adultos mayores. Todo ello pone patas
arriba la idea del sentido común de la vejez no como edad de la imposibilidad o
la parálisis sino aún de potencia, fortaleza, capacidades y de acción no menos
que de determinación. También de descubrimientos, de alumbramiento de desafíos
y socialización: ya no más encierro. La vida no se detiene ni se apaga pese a
que los años hayan transcurrido. La protagonista no agoniza sino que vuelve de
modo iluminador o recursivo a latir. Si bien no existe aquí un intertexto
histórico explícito como en los primeros cuentos sí mencionaría a este
referente de la vejez como una edad en la que los individuos son descartables. Y
puede que exista alguna velada referencia a mujeres aviadoras, que en sus
comienzos las hubo y destacaron precisamente por serlo: por su precocidad en la
Historia siendo casos aislados. No sería extraño que Walsh tomara la figura de
este referente histórico de “la mujer aviadora” precursora (como en este caso)
y realizara una franca transposición al orden del relato.
 La
versión de María Elena Walsh del poema de Lewis Carroll “La morsa y el
carpintero”, escrito en cuartetas, plantea un dilema ético esta vez diferente.
Son ahora los protagonistas los victimarios que daban la impresión de ser
simpáticos personajes llenos de humor. Si bien hay absurdo, disparate, nonsense, también hay traición (porque
la morsa había convocado y persuadido a las ostras para que se acercaran a
ayudarla) y el carpintero también se vuelve cómplice de este acto connotado
axiológicamente de modo negativo claramente por Walsh. Porque las ostras son llamadas
mediante una suerte de estrategia amistosa para luego ser devoradas. Si bien
existe ese trasfondo de nonsense ya
citado, no menos cierto es que la clave de lectura de Walsh consiste en que se trata
de dos personajes capaces de devorar a otros que se les han acercado con total
buena voluntad. Ambos personajes se vuelven depredadores. Y por detrás de ese
juego del disparate hay un punto en el que ya “se deja de jugar” o “se habla en
serio” cifrando la situación según los términos en los cuales ciertos
personajes se pueden servir de otros como un medio y un fin en sí mismos a la
vez, de modo artero. Leo “La morsa y el carpintero” también entonces como una
parábola (en verso) regida según una clave ética que aún dentro del plano del
disparate no abandona jamás esa dimensión a la que reenvía su política de la
representación. De modo que como conclusión a un abordaje analítico de todas
las piezas del libro culminaría diciendo que en María Walsh una política de la
representación literaria está en directa articulación con una ética a la cual
esa política reenvía sin pedagogías ni simplismos pero que sí o bajo la forma
de la ironía o con matices directos pone en evidencia mediante una historia
atractiva dos paradigmas que en un imaginario combaten. En ese combate entre
las figuras del encierro, del confinamiento, de la parálisis, de los cautivos
también metafóricamente del atrapados en el sentido común, los protagonistas
salen de esas situaciones gracias a ser auxiliados por figuras salvíficas o que
toman una iniciativa. En otros casos, se sale por una acción que se toma con total poder de decisión para
actuar sin pedir permiso. Así, en esta dicotomía que en la imaginación se
presenta bajo una representación belicosa entre dos principios, entre represión
y libertad, queda cifrada, a mi juicio, una posible lectura de El diablo inglés desde una perspectiva
de sus contenidos contemplados a la luz de una ética universalista.
La
versión de María Elena Walsh del poema de Lewis Carroll “La morsa y el
carpintero”, escrito en cuartetas, plantea un dilema ético esta vez diferente.
Son ahora los protagonistas los victimarios que daban la impresión de ser
simpáticos personajes llenos de humor. Si bien hay absurdo, disparate, nonsense, también hay traición (porque
la morsa había convocado y persuadido a las ostras para que se acercaran a
ayudarla) y el carpintero también se vuelve cómplice de este acto connotado
axiológicamente de modo negativo claramente por Walsh. Porque las ostras son llamadas
mediante una suerte de estrategia amistosa para luego ser devoradas. Si bien
existe ese trasfondo de nonsense ya
citado, no menos cierto es que la clave de lectura de Walsh consiste en que se trata
de dos personajes capaces de devorar a otros que se les han acercado con total
buena voluntad. Ambos personajes se vuelven depredadores. Y por detrás de ese
juego del disparate hay un punto en el que ya “se deja de jugar” o “se habla en
serio” cifrando la situación según los términos en los cuales ciertos
personajes se pueden servir de otros como un medio y un fin en sí mismos a la
vez, de modo artero. Leo “La morsa y el carpintero” también entonces como una
parábola (en verso) regida según una clave ética que aún dentro del plano del
disparate no abandona jamás esa dimensión a la que reenvía su política de la
representación. De modo que como conclusión a un abordaje analítico de todas
las piezas del libro culminaría diciendo que en María Walsh una política de la
representación literaria está en directa articulación con una ética a la cual
esa política reenvía sin pedagogías ni simplismos pero que sí o bajo la forma
de la ironía o con matices directos pone en evidencia mediante una historia
atractiva dos paradigmas que en un imaginario combaten. En ese combate entre
las figuras del encierro, del confinamiento, de la parálisis, de los cautivos
también metafóricamente del atrapados en el sentido común, los protagonistas
salen de esas situaciones gracias a ser auxiliados por figuras salvíficas o que
toman una iniciativa. En otros casos, se sale por una acción que se toma con total poder de decisión para
actuar sin pedir permiso. Así, en esta dicotomía que en la imaginación se
presenta bajo una representación belicosa entre dos principios, entre represión
y libertad, queda cifrada, a mi juicio, una posible lectura de El diablo inglés desde una perspectiva
de sus contenidos contemplados a la luz de una ética universalista. domingo, 24 de noviembre de 2019
ENTREVISTA A LA ESCRITORA MERCEDES PÉREZ SABBI.
¿Por qué se te ocurrió ser escritora? ¿Se puede decidir ser escritor, o se nace?
Esta última pregunta me
remite a la dualidad innato-adquirido. ¿Qué traemos? ¿Qué adquirimos en el
devenir de la vida? Y la respuesta la tuve hace muchos años mientras leía Los días del Venado de Liliana Bodoc:
“Pobres de nosotros si olvidamos que somos un telar…”. Eso somos, telares. Una
trama hecha por muchos hilos, por eso me resulta difícil decir el momento
preciso que sentí que escribir era el camino que quería recorrer. Además, como
es una pregunta que suelen hacerme en distintas entrevistas, incluidos los
chicos lectores, la respuesta me lleva a buscar en mi memoria, a recordarme, a
desandar la trama, y en ese recordar pienso que me voy conociendo o al menos
encuentro una versión más o menos aproximada de los hechos. Porque, como
expresa Clara Obligado en La muerte juega a los dados: “Nada de lo
que recordamos es verdad, nada de lo que imaginamos es mentira”. Por eso pienso
que los primeros hilos en el camino de
la escritura vinieron de la mano de mi abuelo asturiano, republicano y poeta.
Con sus relatos, mi abuelo fomentó mi amor por los libros, la lectura y de ahí
surge el deseo de escribir. Después transité distintas experiencias, no todas
cercanas a la escritura, y esa distancia me permitió saber que mi sentir, mi
deseo estaba en el arte. A veces tengo la intuición de que me demoré en saber
qué era lo que me hacía feliz. Pero a la vez, con una benévola mirada retro,
considero que es muy difícil medir esos tiempos subjetivos.
2 - ¿Cuando escribís, dejás volar siempre tu imaginación o mirás la
realidad?
Imaginación y realidad no son categorías puras. Somos telares y quien
escribe, teje. La realidad lo atraviesa todo, y todo a su vez está teñido por
nuestro imaginario. Pienso que no escribimos sobre la
realidad, sino sobre el reflejo de la realidad en nuestro ser. Los escritores
de Lij aprovechamos la mayor permeabilidad de límites entre realidad y fantasía
que tiene la infancia. Por supuesto que algunos textos pueden tener una
apoyatura realista, otros fantástica. Pero siempre
ficcional. “La literatura es como tomar ciruelas
verdaderas en una torta imaginaria”, dijo Cormac McCarthy.
En “Pascualita Gómez, una chica que
se las trae”, parto de una situación realista. A partir de que Pascualita
gana un concurso televisivo, emprende la transformación de
su cuerpo para ser una modelo internacional. Pascualita va adelgazando,
empequeñeciéndose hasta volverse casi invisible, queda entre paréntesis. Aquí
los paréntesis cobran materialidad. Se convierten en un recurso fantástico.
“Manuela
en el umbral” es una novela realista en cuanto a la temática – Manuela es
hija de desaparecidos–, pero está ambientada en Los aromos, un pueblo que no
conozco (¿imaginado?) que a la vez es parecido a Tapalqué, el pueblo de mi
madre donde pasé hermosos momentos de mi infancia.
“Mayonesa y bandoneón”
es una novela donde interactúan dos mundos: el de los habitantes de una pensión
de Buenos Aires (realidad) con los fantasmas que regresaron de la calavérica mano de Higinio, un fantasma tanguero (fantasía).
Y
podría continuar con otros textos porque en la búsqueda de la verosimilitud, realidades
y fantasías se enlazan en el interjuego de la ficción.
—¿De
qué trabajaste antes de dedicarte a ser escritora?
Terminé la escuela secundaria, comencé la universidad y siempre
trabajé en diferentes ámbitos: compañía de seguros, oficina comercial de la
Embajada de Cuba, maestra. Mis primeros alumnos fueron los chicos de la Escuela
Nº46, de González Catán, por los que conservo un cariño entrañable; esa
escuela, esos chicos fueron inspiradores del cuento “Golmito” (en “El miedo trepa a tu ventana” y “Sopa de estrellas”, la historia de un
niño cartonero). Allí comencé a escribir para niños (sin publicar), conocí a mi
compañero de vida, poeta como mi abuelo (interpretación freudiana), nació mi
hijo Juan Matías, mi hija Eloísa (hoy artistas) y surgieron nuevos cuentos. Comencé
a publicar cuando trabajaba de asesora pedagógica en una escuela secundaria. Mientras
trabajaba en la escuela, escribía y formaba parte del grupo de Teatro Catalinas
Sur. Después dirigí el grupo de teatro infantil “Obsoletos”. Todas mis
actividades unidas por la infancia y la escritura. A partir del 2008 coordiné
los proyectos y programas del Plan Nacional de lectura (PNL): un gran equipo
con un trabajo en red a nivel nacional; ser parte del PNL me permitió articular
estrategias para que la lectura forme parte de la experiencia cotidiana de la
escuela. Trabajamos con una dimensión política de la infancia, en el sentido de
contar con una mirada emancipada de la niñez. Escritores/as, ilustradores/as,
talleristas, narradores/as, artistas, especialistas llegaban a las escuelas de
todo el país. Millones de libros y publicaciones fueron parte de un trabajo del
que siempre estaré orgullosa. Y hoy, frente al desmantelamiento del PNL del gobierno
macrista, sigo trabajando junto a compañeras y compañeros del Colectivo LIJ en
la defensa del libro, la lectura y los derechos de autores/as y mediadores.
Escribí en todas esas etapas laborales.
A veces con más publicaciones, otras con menos. Todo sujeto a los ajustes
editoriales a los que nos tienen acostumbrados los distintos vaivenes
políticos-económicos de nuestro país.
—¿Cuál fue el libro que más te gustó
escribir?
Difícil de responder. En verdad siempre que escribo siento una
tensión entre la ansiedad de lograr el texto deseado con el placer de ir
lográndolo. Esa tensión la vivo con mucha intensidad. Tengo momentos de mucha
alegría y otros de angustia. Con algunos textos lloré mientras escribía (“Manuela en el umbral”/”Sopa de estrellas”).
Con otros me reía sola frente a la pantalla (“Nos vamos, nomás, nos vamos”/”Florinda no tiene coronita”). Pero
una vez que la obra está lista, surge un placer liberador,
como todo proceso
creativo que se materializa.
– Se habla mucho de la lectura y la escuela, ¿cómo es la
relación dentro de la escuela? ¿Cómo te gustaría que fuera la escuela de hoy
para los niños?
Después del desmantelamiento de las
políticas públicas de lectura, en la actualidad la relación lectura-escuela
depende de la impronta institucional, de recoger la siembra del trabajo
realizado por el PNL, de los planes provinciales, municipales y del entusiasmo
de mediadores con emprendimientos autogestivos. Hay escuelas, docentes,
bibliotecarios, libreros e incluso planes jurisdicciones que continúan y/o
inician proyectos de lecturas; esos son lugares de resistencia frente a un
sistema que poco le interesa que los bienes culturales lleguen a las escuelas. Esos
son actos de un fuerte -y a veces abnegado- compromiso con la infancia, la
lectura, el libro, porque trabajan con escasos recursos y apoyo institucional,
pero logran encuentros entre autores-lectores y surgen trabajos hermosísimos,
de mucha participación colectiva.
En cuanto a cómo me imagino la escuela
ideal, te diré que la imagino centrada en el arte y el conocimiento. La
educación a través del arte. “Todo lo bello educa”, dijo Goethe. Una escuela como
un espacio cultural y del conocimiento, con libros en todos los soportes, y que los chicos interactúen
en base a los proyectos planteados con la guía de un docente tutor. Si nuestra sociedad, con sus políticas de mercado,
está empeñada en construir dispositivos para la formación de niñas/os
consumidores (niños/as mercancía). Si está empeñada en sostener un
sistema que
busca permanentemente que nos conformemos con transitar la vida como carne
formateada al estilo de lo jóvenes The Wall de Pink Floyd, tenemos que pensar en una escuela con dispositivos
que se centren en la formación de niñas/os creadores, niñas/os productores
de conocimientos a través del arte. El arte como
una búsqueda de trascendencia que nos aleje del modelo consumista y devorador. Pienso
en una escuela que esté atravesada por la cultura, que genere esfuerzo y
creatividad. Estas ideas tienen, por supuesto, un fuerte compromiso ideológico,
político, educativo y social.
—¿Sos muy sensible, como tus personajes?
Pienso que todos los escritores en
algo nos parecemos a nuestros personajes. Quizá lo puedan ver más los de afuera.
Recuerdo que frente al texto de “Florinda
no tiene coronita”, una princesa rebelde, feminista, antipatriarcal y algo
juguetona, una de las editoras, me dijo: “Sos igual a Florinda”. Me dio risa,
pero me quedé pensando, y me di cuenta de que Florinda tenía mucho, muchísimo
de mí, casi todo. Pero este “parecido” no es exclusivo de los escritores, de
las escritoras. Cuando vi el rostro de “Pascualita Gómez” por primera vez, le
dije a Mónica Weiss, su ilustradora: “Mónica, Pascualita es igual a vos”. Y ella me respondió: “Sí, sí, muchos me
dijeron que es igualita a mí de adolescente…”. Parece que nuestros personajes
son como arlequines hechos con los retacitos de nosotros mismos.
—¿Qué te
hizo ser así?
Los hilos del telar de mi
infancia, pienso. Toda
una alquimia. Soy los poemas de mi abuelo, sus relatos de alcanfor. Soy la
alegría de mis padres, sus tristezas, las mías. Mi hermano. La risa, los juegos
a la hora de la siesta. Mis primos de Tapalqué. Mi señorita Marta que me enseñó
a leer…
“Observamos el mundo una vez sola en la infancia. Lo demás es recuerdo”, dice el último verso del poema Nostos, de Loise Glück. No hay duda que
en la infancia se empieza a dibujar el paisaje de una trama hecha con las
hebras que nos acercan los mayores. Por eso, en estos tiempos impiadosos, de
infancias deshilachadas, donde la brecha entre ricos y pobres se agranda, es
fundamental la mirada y el trabajo que los adultos realicemos frente a la
infancia.
—¿Cómo ves la literatura infantil y juvenil en Argentina? ¿Y en
Latinoamérica?
Palpita una batalla cultural en Latinoamericana. Las disputas
casi invisibles se libran en nuestra lengua, especialmente en el territorio de
la infancia: en la LIJ, en los medios audiovisuales, digitales, etc. Bajo la mascarada de ampliar el mercado comercial,
se recomienda un lenguaje uniformado, neutro. Hay una cultura eurocentrista que trata de imponerse. Son
relaciones de poder asimétricas, propuestas por las políticas de control del
idioma. Una cultura que muchas veces pretende, por ejemplo, que los escritores no
seamos “tan argentinos en el lenguaje”. Hibridizar el lenguaje, hacer del castellano un lenguaje
neutro para el mundo de habla hispana es limpiar las marcas de pertenencia, la
música, los aromas, los colores, las voces de lo nuestro, nuestros anhelos….
Y si bien la Lij está atravesada por estos largos
procesos de aculturación en Argentina y en toda América Latina, hay en nuestro
país un trabajo de décadas en la promoción del libro y la lectura, con los
altibajos propios de las políticas públicas asumidas por cada gobierno. Cuando
hablo de la Lij en la Argentina, debo aclarar que no hay un verdadero
federalismo en su circulación, ni en la edición de textos regionales. También
es muy acotado el conocimiento de los autores y de los textos latinoamericanos.
Conocí en el 2018 a las autoras de la Academia de Lij de Bolivia cuando viajé a
La Paz y ellas me conocieron a mí.
En los últimos tiempos se habla mucho sobre los estereotipos culturales.
En este sentido considero que estamos viviendo un momento de crítica reflexiva
sobre los valores patriarcales sostenedores de nuestra cultura, y la LIJ es
parte de ese proceso en su relación con la infancia. Autores/as, editores/as, especialistas, mediadores/as…
trabajamos –cada uno en su ámbito- por deconstruir los estereotipos sociales
patriarcales en los que hemos sido formados a lo largo de los siglos. Deconstruir
nuestras representaciones de infancia, revisar los estereotipos que atraviesan nuestra cultura, revisar las
explicaciones binarias, nos acerca a participar de una relación emancipadora
con la infancia. Ardua tarea tenemos.
—Si un niño o niña quiere ser escritor, ¿qué tiene que hacer?
Sin
duda, leer mucho, escribir, corregir, acercarse a algún adulto que pueda
asesorarlo, acompañarlo…. Y, fundamentalmente, creer en sí mismo, que es lo
único que puede sostener el deseo. Y seguir escribiendo y leyendo mucho, mucho.
—¿Crees que la literatura debe ser estremecedora, conmovedora,
molesta o indomable? ¿Por qué?
Estremecedora,
conmovedora, molesta, indomable…y podría seguir con libertaria, insolente…
Porque lo neutro, lo soso aleja de la lectura. Sentir miedo. Emocionarse. Reír.
Maravillarse… La literatura debe movilizar, sacudir de alguna manera a sus
lectores, peques o grandes, si no, no es literatura.
@Eduardo Raúl Burattini
@Eduardo Raúl Burattini
sábado, 23 de noviembre de 2019
“Ignorar para saber: Lo que no sabe un oso de Sofía Ramacciotti" (*)
por Adrián Ferrero
El presente libro infantil de Sofía
Ramacciotti, Lo que no sabe un oso (2019), cuyas ilustraciones le pertenecen
también, plantea algunas hipótesis interesantes para que los niños que viven en
este presente histórico problematicen algunas de las premisas según las cuales
son educados y según las cuales viven cotidianamente, en particular en una
sociedad consumista y culturalmente normativa. También qué privilegian en sus
vidas según esa herencia recibida. Y qué sería conveniente valorizar para, en
tal sentido, también revalorizar. En primer lugar, me referiré sintéticamente a
sus contenidos. En efecto, un narrador (o narradora) en tercera persona del
singular omnisciente narra la historia de un oso que vive en un bosque. En ese
bosque naturalmente que lo hace como todo oso. Por lo que Sofía Ramacciotti
procede a referir las distintas actividades que realiza tanto en su vida
cotidiana para su alimentación, durante sus movimientos por ese espacio, cuáles
son sus desplazamientos más habituales. Sobre todo, en qué consiste su
biorritmo a lo largo del año también. Pero las cosas no son tan simplistas. Hay
una búsqueda obstinada de la autora por narrar el modo como se puede ser y
vivir desconociendo algunos principios, datos o costumbres que nos son ajenos.
Conociendo la miel y los panales pero desconociendo las colmenas y a los
apicultores que se parecen con sus ropas a los astronautas. Despertándose por
las mañanas pero desconociendo los despertadores. Alimentándose pero
desconociendo las sartenes y los huevos fritos. Habitando el mundo pero sin
poseer documentos ni pertenecer a un club. Jugando con los peces antes de
comérselos pero ejerciendo ese juego sin pensar en oficiar la crueldad. Viviendo
con mayor o menor felicidad sin acudir a un psicólogo.
De modo que plantearía mis hipótesis de
lectura en dos direcciones. Por un lado, el oso podría ser la figuración de un
humano que perfectamente a su vez estaría en condiciones de prescindir de una
serie de costumbres, dispositivos, prácticas sociales, objetos, prójimo de los
que se habría vuelto dependiente pero son prescindibles. Eso por un lado, por
el otro, el hacer sin saber ¿Qué quiero decir con esto? La sustancia que nos
constituye en tanto que humanos pero al mismo tiempo ignoramos somos o hacemos.
Y, es más, es bueno que así siga sucediendo bajo esos términos. No resulta
necesario establecer dependencias o implicancias entre personas y cosas, entre
personas y prácticas sociales, entre personas y otras personas. Es importante
hacer pero no es necesario saber aquello que no constituye lo primordial ni
tampoco lo que nuestra especie está llamada a incorporar. En tal sentido, la
opción que propone Sofía Ramacciotti, analógicamente respecto de los humanos resulta
superadora de dicotomías o bien de una suma de agregados a nuestras vidas que
son la producción de una invención completamente aleatoria.
Los títulos son zonas de especial condensación
de sentidos. Si formulamos la frase: “Lo que no sabe un oso”, estamos
estableciendo precisamente la relación entre lo que sabemos e ignoramos. Entre
lo que conocemos y desconocemos. Pero, simultáneamente ¿hay efectivamente una
relación de necesidad o de implicación entre todas estas cosas? ¿incluso en esa
relación? ¿resulta imprescindible para que un oso se alimente que conozca los
huevos fritos y las sartenes? ¿se requiere que para levantase disponga de despertadores?
Cifrado en estos términos, también el lector infantil resulta interpelado.
Porque puede perfectamente alimentarse desconociendo otros alimentos. Y
perfectamente puede realizar una serie de operaciones, incluso complejas, manteniéndose
por fuera de otras que le han sido impuestas aparentemente como ineludibles. O
por fuera de otros circuitos. Este libro, viene a llamarnos la atención (y
viene a alertarnos con perspicacia), acerca de este punto. De que a lo
compulsivo por obra y mandato de la cultura no debemos darlo por implícito. No
va de suyo por imposición.
Desnaturalizando los parámetros según los
cuales la cultura se ha organizado normativamente, con esta historia solo
aparentemente sencilla y breve (pero profunda en sus planteos éticos y
estéticos, rica en significados tanto individuales como colectivos) Sofía
Ramacciotti todo el tiempo nos formula preguntas. Acerca del ser y del tener.
Del hacer y del saber. Del deber y del querer. Del saber y del ser. Y de que
para hacer cada cosa, en especial las más relevantes, no precisamos saberlo
todo y hasta es conveniente ignorar mucho. O, es más, ignorarlo todo. En la
medida en que no somos conscientes de cosas que otros sí saben pero a nosotros
ni nos sirven ni nos movilizan. Pero los adultos sí aspiran a que los niños lo
hagan. Y en la medida en que lo que a nosotros nos importa puede no importarles
a otros sencillamente porque sus prioridades están puestas en otros objetos y
en otras prácticas sociales, la autora todo el tiempo problematiza certezas. No
lo hace ni de modo agresivo, ni tampoco estridente, ni menos aún vehemente.
Tampoco pedagógico. Porque no pontifica sino narra una historia en los términos
más simples (pero no simplistas) y al mismo tiempo más gratuitos, sin aspirar a
un utilitarismo con moralejas vulgares y anticuadas. Más bien su mirada no
tiene énfasis perturbadores pero sí matices líricos, sugerentes y sugestivos. Desde
la gramática y desde el ritmo. Desde el léxico y desde la puntuación. Ramacciotti,
como dije, sugiere. Procura salidas posibles a dilemas que se presentan como
obligaciones. Y su propuesta estética gana porque no aspira a demostrar sino
simplemente a narrar cómo por detrás de eso que para algunos es pobreza de
complejidad en el pensamiento o bien pobreza para otros es felicidad y la
realización más completa desde su vida cotidiana.
Ya no somos esos sujetos de cultura
plagados de necesidades, sean objetos, costumbres, prácticas sociales, datos,
información, tecnologías (sobre todo esto último). Incluso una ética del mal de
la que afortunadamente este oso está exento porque su vida está por fuera,
precisamente, del universo de la crueldad, tal como afirma el libro. Él
simplemente juega con los peces. Que esa práctica sea o no cruel, resulta de
una serie de connotaciones atributivas que los humanos le otorgamos por encima
del estado de naturaleza en el marco del cual él se encuentra, que no es precisamente
el universo cultural por dentro del cual se mueven niños y adultos lectores.
Carente de todo mal, esto es, habitando el
orden de lo natural. Por dentro del estado de naturaleza en su punto más puro
(sin ser ni naïve ni inofensivo por ello) y también en su punto más alto, este
oso, que se toma su tiempo para hibernar así como otros no se lo toman para
dormir, respeta sus ciclos. Así como otros salen corriendo tras el sonido del
despertador, este oso, que es un ser vivo, bosteza y se estira sin ser
indolente ni vago por eso. Sencillamente porque no es un ser alienado. Este es
el punto. En estos términos definiría la naturaleza del retrato que Sofía
Ramacciotti hace del presente oso. Es un animal. Por lo tanto está por fuera
del universo de cultura. No se le pueden atribuir axiológicamente valores
positivos o negativos porque su manera de actuar o proceder respecto del medio
y del resto de los seres vivos, no está regulada por una ética universalista
sino por instintos y, en todo caso, costumbres. Mucho más si tenemos en cuenta
que se trata de un animal salvaje que vive en medio del bosque. Guiado por
instintos. No obstante, demos un paso más allá. Este oso metaforiza entonces
algo más hondo: lo que los chicos tienen y los grandes pueden y hasta deben
escuchar y ver en ellos. El modo inocente (pero primordial y tampoco inofensivo)
en que viven y actúan. Porque no lo hacen de modo interesado. No lo hacen con
maldad. No lo hacen según una economía del propio beneficio ni tampoco de la
impiedad. Si incurren en esos comportamientos lo hacen, como este oso,
desconociendo sus matices éticos. Se trata, al igual que este animal, de un
hacer ignorando el daño. Ellos, simplemente, actúan. Operan sobre el mundo
interviniendo sobre él sin connotarlo.
El oso desconoce también (afortunadamente
para el caso) a los humanos porque además son ellos los que explotan una miel
de la que él tan solo se sirve para alimentarse tomando lo que lo satisface. Ni
abusa de ella ni hace otra cosa más que tomarla como materia nutritiva puntual.
El oso no va a depredar de modo calculador o a criar indiscriminadamente en
beneficio de sí mismos y lucrar con esa miel en oscuras fábricas, envasándola,
para el comercio capitalista. Al punto de industrializar una materia prima de
orden natural. Está, como dije, por fuera de los trajes de astronauta de los
apicultores en un guiño maestro de Ramacciotti a lo que los seres humanos
aspiran a ser superlativamente, esto es, a gobernar, a ir tras las leyes mismas
del cosmos, las estrellas, los planetas y del universo, forzando a la condición
humana hasta sus mismos límites, lo que constituye un acto de soberbia.
Procurando conocer el cosmos de un modo que no ha sido concebido en esos
términos sino ha sido producto de experimentos, esta vez sí, deliberados y
humanos, en un punto, con el afán de una altanería propia de quien aspira a acceder
a lo incognoscible. Y a controlar lo que está por fuera de todo control. Algo
cuyas leyes, incluso, no resultaría conveniente forzar hasta ese punto. Sino
mantener en una secreta preservación. Como, quizás, las de ciertas reservas
naturales (procurando encontrar alguna analogía identificatoria ligada,
precisamente, al oso).
Este oso ¿es ignorante? Esa sería la gran
pregunta. Y sin embargo, plantea un universo en lo relativo a lo gnoseológico de
tanta más infinita riqueza. De tanta infinita sabiduría. Su mundo a los ojos
del humano es limitado. Pero a los de lectores perspicaces, resulta ilimitado ¿es
estrecho? ¿está confinado a un mundo de pobreza? Pienso que en todo caso está
preservado en un bosque. Es un animal y no un humano, esto es, inferior en lo
que se supondría según una escala en torno de potencias y dones de la capacidad
de intelección. Pero en verdad vive en un estado de pureza que lo mantiene por
fuera de todo castigo, de toda emoción virulenta tendiente a provocar el daño
en otros u otras. Especialmente en niños. Este oso juega en su territorio sin
invadir otros. Se retira del mundo cuando lo llaman los tiempos del año correspondientes
y no busca forzar los límites de ese tiempo o de la naturaleza sino ajustarse a
ella. Y, muy en especial, la respeta. Aunque lo haga sin saberlo. Pero lo hace
de hecho. Que es lo verdaderamente importante. En este punto muy en particular
quisiera detenerme. Sin ir a un mensaje estrictamente ecologista, mecánico,
gastado, fácil ni automático, sí Ramacciotti toma partido y es bien clara en
este punto. El oso, como todo habitante de la naturaleza de orden animal no es
destructivo de manera deliberada y tampoco es destructivo con el medio ambiente
a los efectos de proveerse de materia para su supervivencia. Toma de ese medio
ambiente lo justo. Es, como resulta obvio, un animal que requiere proveerse de
su alimento. Pero eso no es sinónimo de destrucción ni de castigo ni de
extinción de las especies que son sus presas. Mantiene el saludable equilibrio
ecológico. Es más: se permite hasta jugar con las que serán, a su debido
tiempo, sus futuros y suculentos bocados. Así, Sofía Ramacciotti no nos habla
de un mundo ideal. Porque el oso efectivamente mata lo que va a comer. Pero no
es penosamente destructivo, como dije. No se ensaña con los peces para
lastimarlos sino que esa supuesta crueldad que un humano sí le atribuiría desde
un punto de vista ético (orden del cual el oso está por fuera), apartado de esa
ética (pero no de esa práctica alimenticia) lo mantiene en estado de completa
inocencia. No se trata de un acto ético que importe un juicio ético o, en todo
caso, un acto con esas mismas repercusiones.
El oso habita un bosque que no destruye.
El oso lo respeta sin saberlo tampoco pero de hecho lo hace. El oso no ha ido
jamás a un psicólogo porque no solo jamás ha padecido desórdenes del
pensamiento sino incluso, afirma su autora, porque no tiene pensamientos tal
como a un humano sí le ocurriría y, en un extremo, en términos patológicos. Y está
atento a ese hábitat porque ignora, precisamente, que utilitariamente estaría
en condiciones de explotarlo. Pero exento de utilitarismo, como dije. Para él
es su casa. El espacio es cálido o frío, mullido, en el marco del cual se
desenvuelve su vida libremente. Porque el oso es libre, lo que no conocería si
estuviera rodeado por humanos, que probablemente lo atacarían, lo tendrían en
cautiverio o frente a los que él debería defenderse de sus ataques..
De modo que en esta suerte de amplia utopía de las acciones porque no hay destrucciones sino prácticas asociadas a la supervivencia cotidiana, al biorritmo, como dije, que debe seguir sin acudir a inventos o máquinas (“cuyo funcionamiento no entiende”) sino simplemente al ciclo de los días y el curso de las estaciones, el oso simplemente existe. Sigue la línea de la vida.
Vivir para un niño convengamos es en este
mundo una asignatura difícil. No obstante, pareciera proponernos Sofía Ramacciotti,
como el oso, si padres y allegados cuando educamos impartimos la sabiduría acerca de dónde están
o deberían estar las prioridades, dónde lo accesorio, dónde lo inventado por el
consumo o tan solo la civilización en las costumbres pero sí pusiéramos el
acento en lo primordial, en las cosas que esencialmente nos definen como
humanos y no como seres que nos volvemos dependientes de objetos y prácticas
sociales, las cosas serían tanto más distintas. En qué es aconsejable saber
porque éticamente resulta noble y qué no porque resulta nocivo, la vida de la
niñez sería efectivamente más saludable. Es posible que ignoráramos mucho de lo
que se enseña o se suele enseñar en la escuela pero seríamos más dichosos porque
se trataría, de felicidades concebidas que no son construidas por una cultura
compulsiva. De felicidades hechas a la medida de un mundo que se elabora para el
confort y generar, en un punto, dolor, En otro, dependencias. Desde una
ignorancia que no es sinónimo de pauperización sino, muy por el contrario,
centralidad de la importancias, Lo que no
sabe un oso nos ubica a los humanos, precisamente, ante todo en que lo que
hemos concebido en buena medida pero es superfluo. Es más: frente a todo lo que
hemos creado y puede ser peligroso, conviene estar atentos y hasta alertas. La
cultura adulta pretende persuadirnos de qué debemos aprender y qué no. Pero
¿acierta en ese afán selectivo?
Con pluma maestra. Con inteligencia. Con
pinceladas que no acuden al exceso sino al punto justo de una poética y con una
lírica exactas, ambas se reúnen en este
libro para concebir una prosa sintética plagada de belleza, altamente connotativa
carente de toda retórica, de toda pedagogía, de toda literatura de tesis. Hay
sencillamente ideas. Que circulan fluidamente por el libro con libertad y con
eficacia. Sofía Ramacciotti ha escrito una obra destacada. Ni la exhortación ni
el afán persuasivo están en ella, pero sin embargo cada gota de su historia sí
los contienen. Sofía Ramacciotti, indudablemente, da en blanco.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Un día como hoy de 1930 nacía la Juglar argentina que nos enseñó a jugar con las palabras, y a crear disparates para entender en este mundo del revés. Feliz cumpleaños eterna María Elena Walsh...!!!
Hermoso recuerdo de María Elena Walsh, gracias Hormiguita Maestra de Maestros Berta Susana Brunfman por compartirlo... Un poema de María E...

-
Por María Cristina Alonso “El premio lleva el nombre de un personaje muy caro a la infancia de los chicos de las décadas del cu...
-
por Adrián Ferrero El Negro de París (1989), una narración de Osvaldo Soriano, refiere los avatares de un niño y su familia,...
-
Hoy 24 de Marzo de 2021, no es una fecha más, los argentinos hemos convertido esta fecha en un hito sobre la MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUST...